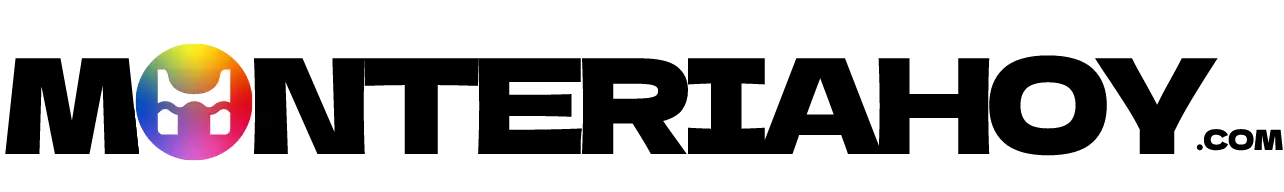Ana Paola Martínez de la Ossa.
El cuerpo pare, las palabras resisten

En 2014, después de dos años, me volví a encontrar con un escritor local, de aquellos que yo solía entrevistar para el suplemento dominical donde trabajaba en 2012. Fue durante la visita de un autor nacional que presentaba su más reciente libro en la ciudad. Al finalizar el evento, en plena firma de libros, este escritor local me gritó emocionado, delante de todos:
—¡Caramba! ¿Dónde te habías metido? ¿Entonces tú te dedicas ahora a parir?
Volví a casa con el libro firmado… y con esas palabras retumbando en la cabeza. Me preguntaba, una y otra vez, por qué no había vuelto a escribir ni a publicar. Seguro conocía la respuesta, pero juro que aquel día no supe darla.
También pensé en por qué no le respondí —a gritos y emocionada como él— que parí a uno de mis hijos a los 18 y al otro a los 25; que los trabajos de parto fueron duros, pero sabrosos; que el día que nació el primero fui en bus, después de romper fuente, desde mi pueblo hasta la clínica; que producía leche a tutiplén y que ambos niños estaban grandes y fuertes. Esas habían sido casi mis únicas conquistas —y varias de mis renuncias— en esos años. No tenía más por contar. Luego me convencía de que, en efecto, él tenía razón: solo me había dedicado a parir y a cuidar de lo parido.
A ese escritor no pude responderle. Y no leerá mi réplica porque ya murió.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Solo ahora, al ver una foto de aquel día, recuerdo que mi peinado servía para cubrir un gran golpe en la cabeza. Por esos años, además de parir, intentaba lucir como un roble, aunque la violencia que vivía en casa me entumeciera el cuerpo y el corazón.
Es cierto: tardé años en volver a poner mi nombre en las páginas de una revista o de un periódico. Todo lo que escribía entonces me lo borraban, me lo achicharraban, me lo despedazaban, me lo escondían. Todo lo mío era un SOS al mundo pidiendo ayuda para llegar a la orilla, pero en medio del naufragio ninguna botella llegaba al destino: todas se quedaban conmigo en alta mar, ahogándonos juntas en las mismas aguas. Para un victimario, no hay peor castigo que la palabra. Y eso fue lo primero que me arrebataron.
Mis hijos fueron uno de los grandes motivos para volver a nombrar las cosas, para caminar hacia lo desconocido, para resignificar lugares y personas —no por ser mamá ni por ser periodista, sino por ser yo misma—, por sacar fuerzas y aferrarme a la vida junto a ellos.
Cuando recuperé mi voz, mi madre ya había muerto y no pudo leerme ni escucharme. Cuando recuperé mi voz, mis hijos ya tenían la capacidad de mirarme con ojos de amor o de enjuiciarme.
Vi a gente que amo pasar la página antes que yo, sin esperarme para terminar el libro. Otros ni siquiera lo abrieron. Entendí que el tiempo que había llegado… era el de ser feliz y no el de esperar por ellos.
Porque, aunque parezca insuficiente para los demás —hermanos, hijos, padres, amigos—, siempre será suficiente para quien ha tenido que enfrentarse a las tempestades con agallas y en silencio. La misma fuerza que me permitió parir antes es la que hoy me sostiene viva. Lo que antes era umbral de dolor ahora es umbral de tranquilidad: es mío y no es negociable, transferible o aplazable.
“Me basta este instante: porque me habita el deseo de nombrar las cosas como nunca las nombré”,
Alejandra Pizarnik, Árbol de Diana.
¿Tienes historias sobre Montería?
Comparte tus experiencias o perspectivas únicas en forma de historias y forma parte de nuestra narrativa, únete a nuestro equipo de creadores de contenido y contribuye a dar forma nuestra cultura raizal.