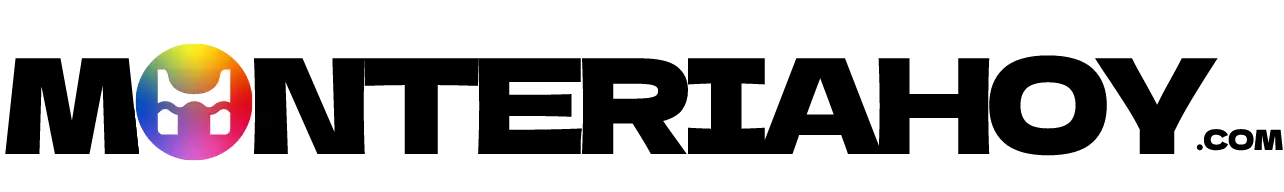Mario Sánchez Arteaga
León secunda a Francisco

La historia se repite
En el siglo XIII, la Iglesia Católica no solo alzaba torres hacia el cielo, sino que extendía sus raíces en cada rincón de la vida diaria. Era faro espiritual y juez moral, guía de conciencias y arquitecta del orden social. En una Europa dibujada por el trazo severo del feudalismo, donde castillos y catedrales se alzaban como símbolos de jerarquía, la nobleza y el clero compartían el cetro del poder. Las ciudades, aunque aún encajonadas por murallas, comenzaban a latir con fuerza propia: florecían los mercados, crecía el comercio, y los nuevos burgos anunciaban los primeros pasos de un mundo en transformación. La religión no solo orientaba el alma; también tejía alianzas, imponía leyes y gobernaba reinos con la autoridad del más alto trono.
En ese mismo siglo, en el año 1210, el Papa Inocencio III dio su bendición a una llama que ardía distinta, la Orden de los Hermanos Menores, nacida del corazón de Francisco de Asís. Hijo de ricos comerciantes, Francisco despojó sus ropas y privilegios como quien suelta un peso innecesario, para abrazar la desnudez del Evangelio. Vivió entre leprosos, habló con los pájaros, y caminó descalzo por los caminos de Italia como un trovador de Dios. Lo llamaron loco, pero su locura era ternura radical: fraternidad con toda criatura, amor a la Tierra, pobreza alegre. Su testimonio, más que un sermón, fue una revolución silenciosa que conmovió al poder eclesiástico. Murió pobre, pero dejó un legado inmenso, y fue canonizado en 1228, ya no como el joven excéntrico de Asís, sino como santo universal del Evangelio vivido.
San Francisco tuvo la proeza de ejercer una obra misional por todo el país italiano, trasladándose a largas distancias caminando, en sandalias y otras a pie descalzo, rechazando caballos y bestias para estar de cerca con los más necesitados. Acorde a todo lo anterior, ocho siglos después en el año 2013, el argentino Jorge Bergoglio, queriendo imitar el legado del Santo Italiano, se hace llamar Francisco.
Pero aquella luminosa epopeya de San Francisco de Asís no habría podido desplegar sus alas sin la silenciosa y fiel compañía de otra alma elegida: Fray León. No fue un simple seguidor, sino el confidente más cercano, el escriba de sus silencios, el guardián de sus desvelos. Se unió a la naciente Orden Franciscana como quien encuentra su reflejo en otro corazón, y desde entonces caminó junto a Francisco como sombra leal, escudero sin espada, sacerdote de palabra susurrada y alma recogida.
Conocido como León de Asís, Fray León fue testigo y partícipe del apostolado más puro del santo. Compartió con él las noches de oración, los retiros en la montaña, la mirada sobre los lirios del campo y el dolor de los estigmas. Fue su memoria viva, su corazón duplicado, y gracias a su fidelidad, el espíritu original del poverello de Asís no se desdibujó entre los siglos. Su humildad tejió el hilo invisible que mantuvo encendida la llama de la fraternidad evangelizadora.
Tras la muerte de San Francisco de Asís en 1226, fue Fray León quien tomó la antorcha encendida por su amado hermano espiritual. Con ternura y firmeza, recogió sus palabras, preservó sus gestos, y resguardó sus escritos como quien cuida una llama sagrada en medio del viento. Gracias a él, los ecos de Francisco no se apagaron en la historia, sino que se propagaron como semilla en tierra fértil, haciendo del poverello uno de los santos más amados en la memoria cristiana. No es coincidencia, sino signo, que tantos siglos después, un nuevo León —León XIV— haya sido llamado a suceder al Papa Francisco. Unidos por una afinidad profunda hacia la pobreza evangélica y la cercanía a los más humildes, su elección parece repetir, casi mística, una escena del pasado: un León sigue a un Francisco, como un símbolo vivo de continuidad espiritual y fidelidad al Evangelio sencillo.
El 8 de mayo de 2025, a las 6:08 de la tarde en Roma, y 11:08 de la mañana en Colombia, el mundo fue testigo de una elección cargada de significado. El cardenal Robert Francis Prevost Martínez, de raíces estadounidenses y peruanas, fue proclamado el Papa número 267, tomando el nombre de León XIV, en homenaje quizá no solo a su antecesor, sino también a aquel hermano silencioso que un día acompañó a Francisco en los senderos de Asís. Con su elección, se selló un nuevo capítulo en la historia de una Iglesia que busca, nuevamente, volver a lo esencial.
El difunto Papa Francisco y León XIV están unidos por una fibra invisible pero intensa: la de una visión pastoral tejida con hilos de humildad, cercanía y compasión. Ambos soñaron —y vivieron— una Iglesia despojada de ornamentos, volcada hacia los márgenes, abrazando con ternura a los más pequeños. León XIV, antes conocido como Robert Francis Prevost, fue sembrador de esperanza en tierras peruanas, primero como misionero agustino, luego como obispo de Chiclayo. Su andar silencioso entre las gentes del pueblo, su vida austera y su entrega sin medida, lo condujeron hasta Roma, donde fue nombrado Prefecto del Dicasterio para los Obispos. Allí, el Papa Francisco supo mirar más allá del protocolo y entrever en Prevost la profundidad de una vocación auténtica. No llevaba siquiera dos años como cardenal cuando el Espíritu, por encima de los cálculos de la curia, lo eligió. Como en los días de Asís, cuando un León discreto custodió el legado de Francisco, la historia parecía repetirse, con eco y símbolo.
Hijos de inmigrantes ambos, uno apasionado del fútbol, el otro del tenis; el primero jesuita, el segundo agustino. Pastores con olor a oveja, caminantes de los barrios y de la calle, fieles al Evangelio y atentos a las heridas del mundo. Hombres de palabra firme y corazón abierto, dialogantes sin renunciar al dogma, abiertos a todos sin diluir la raíz de su fe. Llegaron al cónclave sin alarde, envueltos en la bruma del perfil bajo, como estrellas ocultas antes del alba. Y sin embargo, cuando se alzó el humo blanco, fueron ellos quienes salieron al balcón de la Basílica de San Pedro, entre aplausos, oraciones y lágrimas. Convertidos en Su Santidad, en Vicarios de Cristo, en la voz del Evangelio encarnado que una vez más, desde la altura del Vaticano, habla al mundo desde la sencillez
Podría decirse, sin temor a exagerar, que el nuevo pontífice, Robert Francis Prevost, también lleva el alma latinoamericana palpitando bajo su sotana blanca. Aunque nacido en suelo estadounidense —y celebrado con orgullo por su país natal—, ha entregado más de cuarenta años de su vida al Perú, tierra que lo adoptó como hijo y lo transformó en pastor. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, su voz sonó primero en italiano, como corresponde al Obispo de Roma, pero fue en un castellano cálido y claro, teñido de afecto andino, que saludó al mundo con el corazón abierto: un eco latino desde lo más alto del Vaticano.
Formado en las aulas de la Universidad Villanova como matemático y consagrado luego en los estudios teológicos en Chicago y Roma, León XIV —nombre que ahora lleva el antiguo misionero— ha sabido conjugar el rigor del saber con la ternura del espíritu. Doctor en Derecho Canónico, políglota en ocho lenguas —incluido el quechua de los Andes—, es autor prolífico de obras sobre historia y espiritualidad agustiniana. Pero su erudición no lo aleja del pueblo: prefiere los sabores sencillos y hondos del Perú, como el ceviche o el arroz con pato, y vibra con las melodías ancestrales del mundo inca. Escucha música clásica como quien medita, lee con sed de eternidad, juega al tenis como ejercicio del alma, y sigue con pasión a los Chicago White Sox, recordando quizás su infancia americana. Así es León XIV: un puente entre mundos, entre lenguas, entre tiempos; un Papa con corazón mestizo y mirada universal.
El Papa León XIV profesa una admiración honda y luminosa por tres grandes faros de la espiritualidad cristiana: San Agustín, San Francisco de Asís y el Papa Francisco. En sus escritos resuenan las voces de estos gigantes del alma: de Agustín hereda la pasión por las preguntas esenciales, por la búsqueda sin tregua de la verdad y el amor; de Francisco de Asís, la dulzura radical de la pobreza y la fraternidad con toda criatura; y del Papa Francisco, su inspiración contemporánea, el humanismo evangélico que abraza a todos sin distinción, con la ternura como bandera y la justicia como horizonte.
Primer pontífice nacido en suelo estadounidense, León XIV no ha callado ante las sombras de su país natal. Con la misma libertad con la que predica la verdad, ha levantado su voz crítica contra las políticas migratorias de su compatriota Donald Trump, denunciando la indiferencia hacia los más vulnerables. Al igual que su predecesor, el Papa Francisco, no teme incomodar si es en nombre del Evangelio. Su palabra no es panfleto, sino semilla; no es grito, sino eco de una conciencia que no puede ser indiferente cuando se cierran las puertas a los que llaman.
La historia se ha repetido, para bien de la iglesia, de quienes reconocen como bueno el pontificado del Papa argentino. Un León secunda nuevamente a Francisco, que no andará a pie como en tiempos pasados, sino en avión, y le tocará hablarles no a comunidades pequeñas, sino a una legión de 1.400 millones de fieles.
Annuntio vobis gaudium magnum: ¡Habemus Papam!
¿Tienes historias sobre Montería?
Comparte tus experiencias o perspectivas únicas en forma de historias y forma parte de nuestra narrativa, únete a nuestro equipo de creadores de contenido y contribuye a dar forma nuestra cultura raizal.