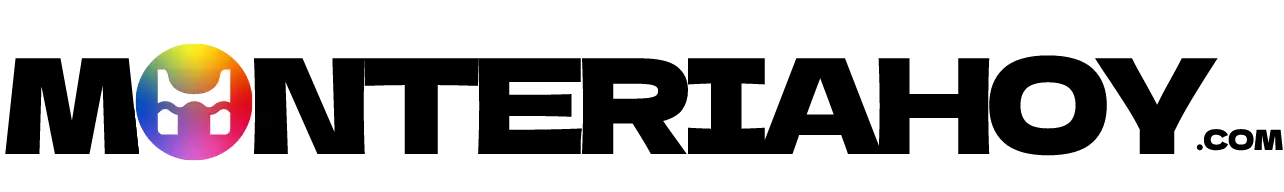Por: Ana Carolina Buitrago
AL FINAL, SÍ ME AMA 💛

Como mamá, muchas veces he creído que puedo conocer tanto a mis hijos que, según yo, los leo perfectamente.
Y tal vez tenía razón, porque sabía muy bien sus necesidades de hambre, sueño, calor, enfermedad, juegos… hasta que realmente crecieron y mamá ya no es tan indispensable.
Atrapada estoy en las edades de 11 y 13 años, donde ya necesitan su espacio, hay pudor, sus cuerpos cambian, ya no se comunican como antes.
Uno habla muchísimo y ella es algo parca.
Y poco a poco se vuelven desconocidos, porque realmente no siempre los entiendes… y ellos tampoco es que les interese mi opinión, porque han formado una propia, tengan razón o no.
Y ahí estoy yo, tratando de ser una mamá presente porque quiero que piensen en mí como la alternativa a la que correr cuando necesiten un consejo.
Apoyándolos, porque quiero que cuando crezcan recuerden siempre que estuve ahí:
bajo el sol en sus partidos,
viajando a torneos como si fueran vacaciones,
hasta tarde en entrenamientos intensivos,
viendo sus películas favoritas por milésima ocasión…
tratando de crear recuerdos de una infancia con momentos de felicidad.
Sin embargo, raras veces notamos una sincera preocupación de ellos hacia nosotros.
Es normal: en los preadolescentes, todo gira en torno a sus vidas.
Ellos no se preocupan por el día a día.
Solo viven… y de lo demás nos encargamos nosotros, los padres.
Y aquí es donde viene lo bueno.
Salíamos Juliana y yo de una noche de entrenamiento.
Sentadas en el carro, con cinturones puestos, ya íbamos a arrancar.
Mientras tanto, Abraham —que estaba en casa— no encontraba unas hojas de matemáticas que necesitaba para nivelación.
(Por cierto… ¡¿por qué nunca encuentran nada?! 😩)
Exhausta de decirle dónde estaban, él repitiendo que no las encontraba, yo diciéndole que eso no se hace a última hora, que por qué deja todo para lo último, que por qué no hizo todo con el profesor, que por qué tenía que posponerlo todo…
Le dije que yo me esfuerzo pero que debe tener responsabilidades.
Y sin darme cuenta, colapsé.
Estaba hablando fuerte —por no decir gritando— y llorando a la vez.
Llorando como una niña.
Hasta me costaba respirar.
De impotencia.
De cansancio.
Tiré la toalla.
De pronto, siento un abrazo.
No me dijo nada.
Solo me abrazó fuerte.
Empecé a respirar despacio, a dejar de llorar.
Ella no lloró —solo lo hace por cosas que realmente le afectan.
Me impresionó que, por ese momento, ella fue la adulta y yo la niña.
Sin juzgarme.
Sin asustarse.
Incluso conversó con papá y le explicó lo que pasó, cómo me sentía.
La miré… y me di cuenta de que en verdad me ama.
Que sin tener que ser tan melosa como yo… realmente le importo.
Esta vez, ella estuvo para mí, y yo tuve paz.
El lenguaje de amor de mis hijos es tan diferente.
Mientras Abraham es más expresivo, Juliana piensa que los sentimientos van por dentro, como me dijo una vez cuando le pregunté si no se sentía triste por la ausencia de abuelito Carlos.
Criados por los mismos papá y mamá, con los mismos valores…
Debemos aceptar que siempre tendrán su forma particular de expresar el afecto.
El tiempo pasa.
Pero qué gratificante es ver que, aunque llegue a haber distancia por estudios, carrera deportiva o simplemente porque es la vida y hay que crecer,
los hijos tengan en su corazón siempre la certeza de que son amados…
Y para nosotros como padres, la dicha de saber que…
al final, sí nos aman
¿Tienes historias sobre Montería?
Comparte tus experiencias o perspectivas únicas en forma de historias y forma parte de nuestra narrativa, únete a nuestro equipo de creadores de contenido y contribuye a dar forma nuestra cultura raizal.