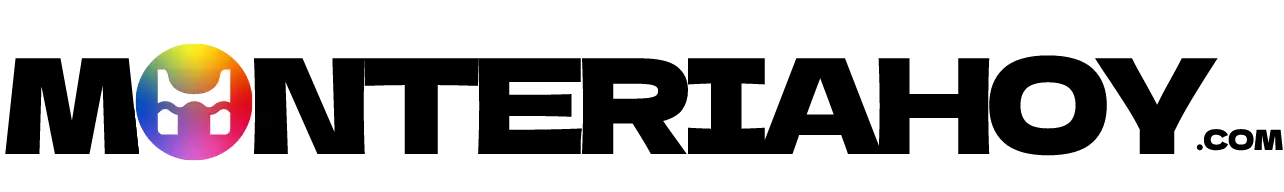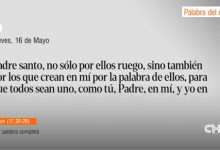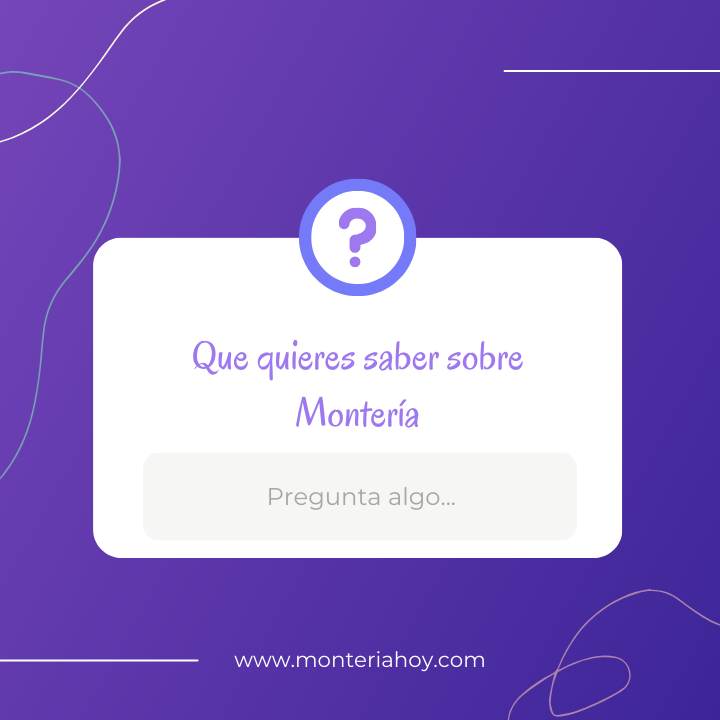Javier De La Hoz Rivero.
The post Decisiones ambientales y control de convencionalidad first appeared on LARAZÓN.CO.
Decisiones ambientales y control de convencionalidad

¿Puede una licencia ambiental vulnerar derechos humanos? ¿Puede una decisión sobre el uso del suelo marcar la diferencia entre la vida y la dignidad de una comunidad?
Durante años, muchas decisiones que afectaban el medio ambiente se asumieron como asuntos exclusivamente técnicos, administrativos o económicos, se tramitaban como si no tuvieran impacto real sobre la salud, la cultura o el bienestar de las personas. Se otorgaban licencias, se modificaban usos del suelo, se permitían explotaciones o se promovían intervenciones territoriales bajo el supuesto de que el cumplimiento formal de la normativa interna era suficiente para justificar la acción estatal, no obstante la realidad ambiental, social y jurídica del presente exige otra mirada; una más amplia, más integral, más comprometida con los derechos humanos.
El control de convencionalidad se presenta hoy como un deber ineludible en ese enfoque, no se trata de una herramienta decorativa o de un recurso excepcional para los casos más emblemáticos, es un mandato jurídico concreto que exige a todas las autoridades del Estado, ya sean judiciales, administrativas o legislativas, examinar la compatibilidad de sus decisiones con los tratados internacionales de derechos humanos vigentes y con la interpretación que de ellos ha hecho la Corte Interamericana.
Este control no puede limitarse a verificar si una ley o acto administrativo es formalmente válido según el derecho interno, su verdadera esencia está en exigir que las decisiones estatales respeten, garanticen y promuevan los derechos humanos reconocidos internacionalmente, y cuando esas decisiones inciden sobre el ambiente, ese análisis debe ampliarse aún más, porque el ambiente no es un bien accesorio; es la condición de posibilidad para ejercer muchos otros derechos.
Vida, salud, integridad personal, alimentación, vivienda, acceso al agua, participación ciudadana, justicia, identidad cultural, movilidad, etc, todos estos derechos tienen una dimensión ambiental y, a su vez, pueden verse afectados por la forma en que los Estados regulan o intervienen en los ecosistemas y territorios, por eso, cada decisión ambiental es, en realidad, una decisión sobre derechos humanos, y por eso el control de convencionalidad cobra una relevancia aún mayor en este campo.
La reciente evolución del derecho internacional ha dejado esto en evidencia, el lenguaje de la protección ambiental ha migrado del campo de la gestión técnica al de las obligaciones jurídicas, ya no hablamos solamente de impactos o cargas ambientales, sino de deberes de debida diligencia reforzada, de obligaciones de no regresividad, de garantías estructurales frente a riesgos climáticos, todo ello dentro del marco de tratados que obligan a los Estados a tomar medidas eficaces, suficientes y oportunas para proteger tanto el entorno natural como los derechos de las personas que en él habitan.
Esto obliga a repensar no solo que se decide, sino como se decide, es clarísimo que ya no basta con cumplir los procedimientos establecidos por la ley nacional si ese cumplimiento omite los estándares internacionales que también vinculan al Estado, ya no es legítimo resolver un conflicto socioambiental sin considerar las afectaciones diferenciadas que puede tener sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres rurales, niñas y niños o personas en situación de pobreza, ya no es razonable adoptar decisiones sin analizar si se han cumplido los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Y, sobre todo, ya no es jurídicamente aceptable desconocer el principio de precaución o ignorar el conocimiento científico internacional sobre los efectos del cambio climático.
Aplicar el control de convencionalidad en decisiones ambientales implica revisar el contenido sustantivo de esas decisiones a la luz de los principios y obligaciones que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Declaración Americana y otros instrumentos del sistema interamericano, implica verificar si se respetaron los derechos involucrados, si se garantizó una participación adecuada y si se evaluaron los impactos con perspectiva de derechos humanos; implica, además, ponderar si la acción estatal fue razonable, proporcional y orientada a la protección de la dignidad humana.
Este control no es exclusivo de las altas cortes. Cada juez, cada autoridad administrativa, cada funcionario público está llamado a ejercerlo dentro del ámbito de su competencia, así lo ha establecido de manera reiterada la jurisprudencia interamericana, y aunque su cumplimiento exige formación, compromiso y apertura, no se trata de una carga imposible. Se trata, en cambio, de un estándar mínimo de legalidad en una región donde las decisiones ambientales están cada vez más entrelazadas con el conflicto social, la desigualdad estructural y la justicia intergeneracional.
El ambiente ya no puede ser tratado como un asunto de segundo orden en los expedientes judiciales, las controversias sobre su protección no deben tramitarse como si se tratara únicamente de debates técnicos entre expertos, las decisiones sobre el ambiente, especialmente en contextos de alta conflictividad territorial, deben pasar por un filtro más exigente; el de los derechos humanos y el de los compromisos internacionales del Estado. Y ese filtro se activa a través del control de convencionalidad.
Omitir ese control no solo debilita la legitimidad de las decisiones, también expone al Estado a responsabilidad internacional y alimenta el ciclo de desconfianza que existe entre muchas comunidades y las instituciones. Pero aplicarlo con rigor puede generar un efecto que conlleve fortalecer la confianza, prevenir conflictos, proteger derechos y generar decisiones más sostenibles desde el punto de vista jurídico, social y medioambiental.
En momentos en los que se discuten megaproyectos, planes de ordenamiento, cambios normativos y medidas que pueden impactar gravemente los ecosistemas y las condiciones de vida de miles de personas, el control de convencionalidad no es un lujo, es una necesidad, es una obligación, es la vía para asegurar que las decisiones que tomamos hoy estén a la altura de los desafíos que enfrentamos como sociedad.
No busco dramatizar ni idealizar, busca, simplemente, recordar que las herramientas ya existen, que el derecho tiene los mecanismos necesarios para responder con sensatez y justicia a la crisis ambiental que vivimos. Pero esos mecanismos deben activarse, no basta con mencionarlos en foros o escribirlos en documentos, deben incorporarse al razonamiento cotidiano de quienes toman decisiones públicas.
Porque en cada expediente donde se discute el futuro de un río, de un bosque o de un territorio, también se discute el futuro de las personas que dependen de ellos, y porque cada decisión ambiental es, también, una declaración sobre cuánto valoramos la vida, la dignidad y los derechos de quienes habitan este continente.
El control de convencionalidad, en ese sentido, no es solo un deber jurídico, es una expresión de coherencia institucional, y en un mundo cada vez más afectado por la crisis climática, es quizá la forma más urgente que tiene el derecho de recuperar su capacidad transformadora.
¿Tienes historias sobre Montería?
Comparte tus experiencias o perspectivas únicas en forma de historias y forma parte de nuestra narrativa, únete a nuestro equipo de creadores de contenido y contribuye a dar forma nuestra cultura raizal.