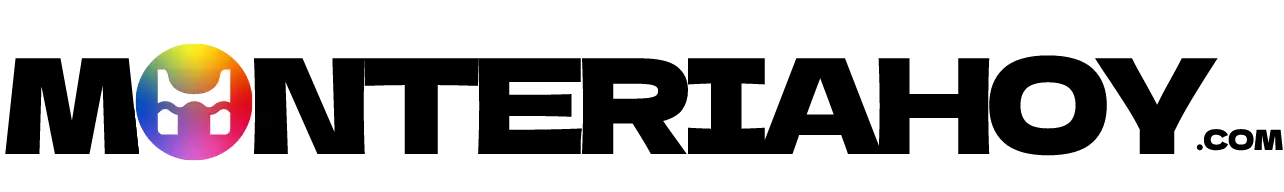Raúl Antonio Aldana Otero.
The post La extinción de la sanción social: el ocaso del pudor colectivo first appeared on LARAZÓN.CO.
La extinción de la sanción social: el ocaso del pudor colectivo

Mi padre, el finado Baldomero Aldana de la Barrera, me decía en 1979, con tono grave y mirada de quien ha visto cambiar el mundo, que la sociedad colombiana iba rumbo al despeñadero moral.
Hablaba con nostalgia de una época en la que el valor de la honra y el buen nombre pesaban más que el oro, y donde las malas compañías podían costarle a un ciudadano decente su lugar en la comunidad. “Una persona de bien —me decía— no podía irse de farra con alguien de mala conducta sin perder el respeto ajeno”. Hoy, 46 años después, sus palabras resuenan como una profecía cumplida.
La sanción social, ese castigo invisible, pero implacable que solía emanar de la conciencia colectiva, ha desaparecido casi por completo de nuestra cultura. La mirada acusadora del vecindario, el rechazo tácito de la sociedad a quien se desviaba del camino recto, ha sido reemplazada por la exaltación del cinismo. Lo que antes era causa de vergüenza, hoy es motivo de admiración. Y lo que antes se escondía con pudor, hoy se exhibe con orgullo.
Hoy, la corrupción no aísla: prestigia. El narcotráfico no mancha: enaltece. Las conductas reprochables no generan rechazo, sino seguidores. En los estratos populares y en los círculos de élite, es común ver cómo se les rinde pleitesía a personajes que, en otras épocas, no habrían pasado del umbral de una casa respetable. Se invita a la fiesta al pillo, se aplaude al que defraudó al Estado, se sigue en redes al mafioso de turno. La delincuencia de cuello blanco tiene club social, y la de sangre y polvo tiene himnos, ropa de marca y hasta influencers que la celebran.
¿Qué nos pasó?
Quizá una parte de la respuesta está en la pérdida del referente ético. Ya no hay un consenso sobre lo que está bien o mal; todo se relativiza. El éxito, medido en dinero y poder, ha desplazado al honor como medida de valía humana. La justicia se percibe como selectiva, la ley como negociable, y el castigo como una excepción. En ese vacío, la sanción social —último bastión moral cuando falla todo lo demás— ha sido reducida al silencio, o peor aún, a la complicidad.
Los ejemplos abundan: políticos con prontuario que siguen siendo electos; exfuncionarios corruptos convertidos en opinadores respetables; narcos con estatus de celebridad; artistas y deportistas que hacen negocios con dineros manchados y reciben aplausos por ello. Y, mientras tanto, quienes se atreven a señalarlo, a defender la decencia, son tildados de anticuados, amargados o moralistas.
Vivimos en una Colombia donde los valores se invirtieron, donde lo “in” es lo reprochable y lo “out” es la rectitud. Esta transformación no es inocua: erosiona el tejido social, alimenta la impunidad y daña irremediablemente el ejemplo que reciben nuestros hijos. ¿Qué podemos esperar de una juventud que crece viendo que el camino rápido —así sea ilegal o inmoral— es el que más recompensa?
Quizá aún no sea tarde. Tal vez aún podamos rescatar ese instinto colectivo de dignidad que alguna vez nos hizo rechazar al que robaba, mentía o traficaba. Tal vez podamos volver a mirar con respeto al honrado y no al tramposo, al esforzado y no al vivo. Pero para eso hace falta más que leyes: hace falta vergüenza pública y, sobre todo, voluntad de cambiar.
Mientras tanto, los que aún creemos en la sanción social, en el valor del buen nombre y en la necesidad de límites éticos, seguiremos siendo esa minoría incómoda que se niega a aplaudir lo que está mal, aunque la mayoría lo celebre. Porque, como decía mi viejo Baldomero, “el que se junta con ratas, termina mordiéndose solo”.
Y qué razón tenía.
¿Tienes historias sobre Montería?
Comparte tus experiencias o perspectivas únicas en forma de historias y forma parte de nuestra narrativa, únete a nuestro equipo de creadores de contenido y contribuye a dar forma nuestra cultura raizal.