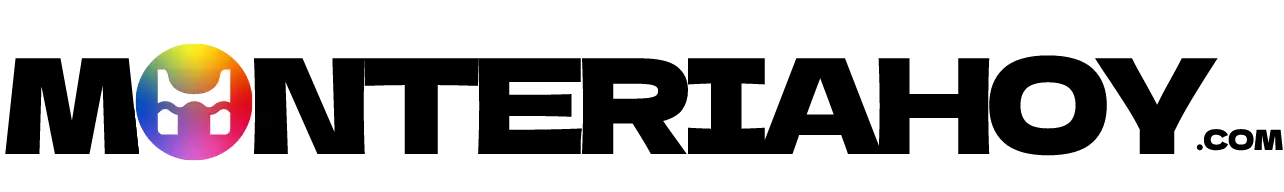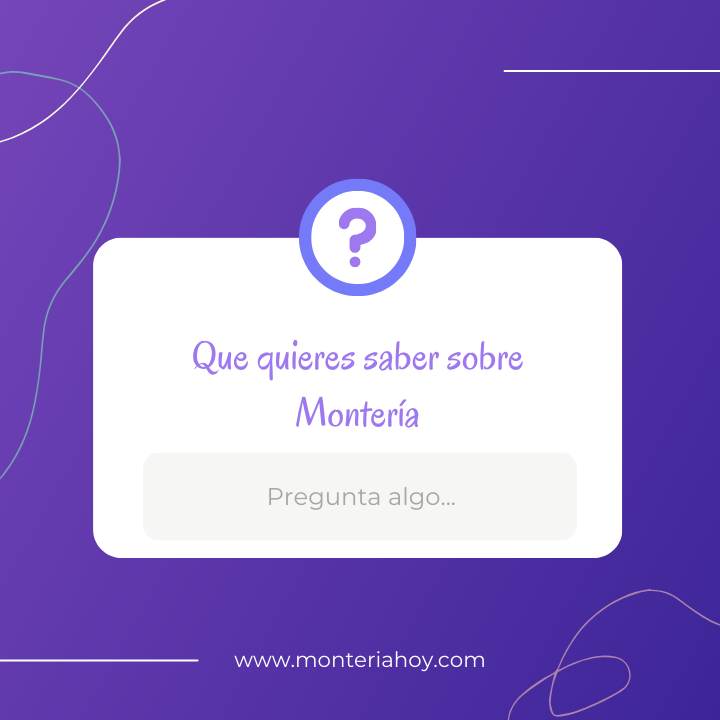Javier De La Hoz Rivero
Ruido urbano y conflictos invisibles

En las discusiones sobre sostenibilidad, áreas protegidas o cambio climático, es común que los grandes temas capten toda la atención, la deforestación amazónica, la transición energética o la adaptación frente a eventos extremos. Sin embargo, hay fenómenos silenciosos que, pese a no ocupar los titulares, configuran una crisis urbana cada vez más evidente, el ruido. No el ruido como simple molestia, sino como síntoma estructural de la forma en que ordenamos o desordenamos nuestros territorios.
La contaminación sonora es hoy uno de los principales factores de deterioro de la calidad de vida en ciudades grandes e intermedias. Afecta la salud física y mental, debilita la convivencia social, reduce el valor de los inmuebles y genera conflictos entre residentes, empresarios, desarrolladores e instituciones. Pero más allá de sus manifestaciones inmediatas, el ruido urbano es una señal de advertencia, un reflejo de la falta de planeación, del rezago normativo o de la ausencia de coordinación institucional en la gestión del suelo.
Lo más grave es que muchas veces este ruido surge no por ilegalidad, sino por decisiones administrativas amparadas en normas desactualizadas o por omisiones de control que permiten que usos incompatibles coexistan sin criterios técnicos. En efecto, en numerosas ciudades colombianas se evidencia un fenómeno repetido, gimnasios, bares, talleres, canchas sintéticas que funcionan en sectores residenciales, sin estudio de compatibilidad de usos, sin amortiguación ni adaptación acústica, y sin mecanismos reales de consulta a las comunidades vecinas. El resultado es un conflicto latente, que se agudiza con el tiempo y termina siendo judicializado.
Y no se trata de estar en contra del dinamismo urbano ni de la presencia de actividades económicas en las ciudades, por el contrario, el desarrollo urbano requiere vida, comercio, encuentro, deporte y cultura. Lo que está en discusión es si ese crecimiento se está dando con reglas claras, con criterios de sostenibilidad, y con una visión compartida de ciudad, porque cuando se habilita una actividad ruidosa al lado de una vivienda sin evaluar impactos, se está comprometiendo la integridad de un espacio habitable. Se está, en el fondo, desdibujando el derecho a una ciudad ordenada y equitativa.
La afectación por ruido no es homogénea ni equitativa, en sectores de alto perfil, donde hay mayor presión social o visibilidad política, los controles suelen funcionar mejor, pero en barrios periféricos o de menor capacidad organizativa, las comunidades soportan por años niveles de ruido inaceptables, con escasa atención institucional y con un discurso oficial que tiende a minimizar el problema. Esto genera una sensación de abandono, de desigualdad normativa, y de impunidad ambiental.
A todo esto se suma una tensión jurídica relevante, cuando una vivienda pierde valor por ruido persistente, cuando sus ocupantes no pueden descansar, trabajar ni convivir con tranquilidad, se afecta un derecho constitucional, se compromete el goce efectivo de la propiedad, se pone en riesgo la salud, y se deteriora la confianza en la legalidad. Por eso, este no es un problema menor, es en muchos casos, una forma de injusticia ambiental que pasa desapercibida, y que además se normaliza.
El tratamiento del ruido urbano requiere más que operativos esporádicos o sanciones simbólicas, se necesita integrar la variable acústica en el ordenamiento territorial, actualizar los mapas de uso del suelo con base en criterios técnicos, exigir estudios de impacto sonoro antes de autorizar actividades potencialmente molestas, y sobre todo, fortalecer la capacidad técnica de las autoridades locales. Muchas veces, los inspectores no cuentan con equipos adecuados, no tienen protocolos claros, o no pueden actuar porque las normas no están armonizadas entre sectores.
Además, el componente cultural y educativo es clave, las ciudades no se transforman desde la simple expedición de normas sino desde la apropiación ciudadana de ciertos valores de convivencia. Respetar los límites sonoros no es solo cumplir una norma: es reconocer que el entorno urbano es compartido, y que el bienestar del otro es también parte del propio proyecto de ciudad, en ese sentido, las campañas pedagógicas, los incentivos a las buenas prácticas empresariales y la promoción del diseño acústico deben hacer parte de la solución.
En contextos de alta densidad, incluso pequeñas decisiones tienen impactos multiplicados, el uso de materiales constructivos, la ubicación de fuentes sonoras, la orientación de parlantes, el diseño de fachadas, la existencia de barreras vegetales o arquitectónicas, todo influye. La planeación no puede seguir operando como si el sonido fuera una externalidad menor, en realidad, es una de las variables que define la calidad de vida en las ciudades modernas.
Las empresas que entienden el impacto del ruido como parte de su huella ambiental pueden anticiparse a conflictos, mejorar su reputación corporativa y ganar legitimidad frente a sus públicos. La debida diligencia empresarial ya no se limita a emisiones atmosféricas o residuos, incluye también la gestión responsable del entorno acústico, especialmente en zonas mixtas o en procesos de renovación urbana, donde la convivencia entre usos es más sensible.
Por otra parte, las universidades y centros de investigación pueden jugar un papel decisivo, desde el desarrollo de mapas de ruido hasta la construcción de indicadores, pasando por estudios de percepción ciudadana y evaluación de políticas públicas. En este campo hay un enorme potencial para generar conocimiento aplicado, orientar la acción estatal y brindar herramientas técnicas a los jueces que enfrentan estos casos en sede contenciosa o constitucional.
Es urgente que los instrumentos de ordenamiento territorial incorporen reglas de transición claras cuando se van a cambiar usos de suelo, no basta con declarar una zona comercial o mixta sin establecer condiciones de gradualidad, mecanismos de compensación o criterios de compatibilidad acústica. El ordenamiento no puede ser un salto al vacío. Debe ser un proceso pactado, progresivo y basado en evidencia, de lo contrario, se profundiza el caos normativo, y con él, la judicialización de las decisiones públicas.
Tampoco se debe subestimar el papel de los jueces. La jurisprudencia colombiana ha avanzado en la protección de derechos frente a afectaciones por ruido, especialmente desde la Corte Constitucional, sin embargo, los jueces necesitan más herramientas técnicas y periciales para decidir con certeza. Es común que las decisiones se basen en pruebas inconsistentes, mediciones incompletas o conceptos ambiguos, un enfoque interdisciplinario, que integre derecho, ingeniería, salud pública y urbanismo, es fundamental para resolver estos litigios de manera estructural.
Finalmente, vale la pena advertir que los efectos del ruido mal gestionado no se perciben de inmediato, pero sus consecuencias se acumulan con el tiempo: deterioro del tejido social, pérdida de valor inmobiliario, incremento en la conflictividad jurídica, desconfianza institucional. Todo esto erosiona la base misma del desarrollo urbano sostenible, y lo hace en silencio, sin grandes escándalos, pero con enorme impacto.
Ordenar el territorio es también ordenar el sonido, y hacerlo bien exige más que buenas intenciones; exige rigor técnico, voluntad política, liderazgo institucional y compromiso ciudadano. Porque detrás del ruido que escuchamos, hay un problema que grita en silencio, la necesidad urgente de planificar con criterio y con responsabilidad compartida.
¿Tienes historias sobre Montería?
Comparte tus experiencias o perspectivas únicas en forma de historias y forma parte de nuestra narrativa, únete a nuestro equipo de creadores de contenido y contribuye a dar forma nuestra cultura raizal.