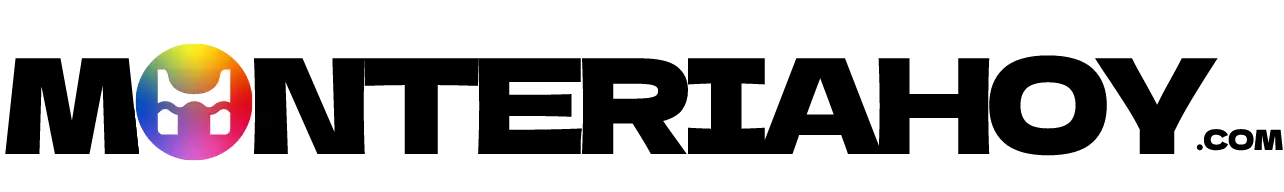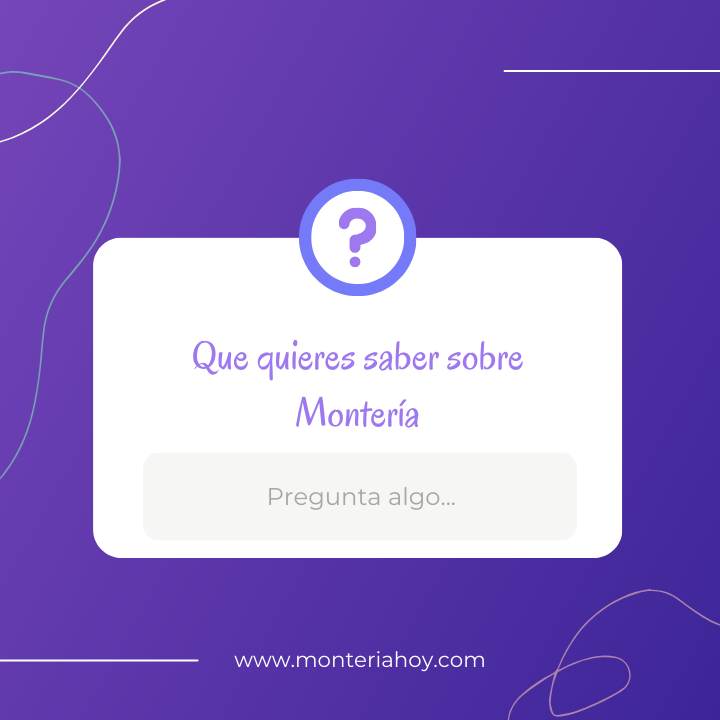La historia no contada de cómo una pequeña estatua de Simón Bolívar se convirtió en el corazón cultural de un pueblo cordobés. En una esquina del parque principal de Puerto Escondido, Córdoba, se alza una modesta estatua ecuestre que los habitantes llaman con cariño “El Bolivita”. Pero esta no es una historia más sobre monumentos …
El cargo “Aunque no beba café, pero que viva el bajo”: El Bolivita y la memoria viva de Puerto Escondido, Córdoba. apareció primero en Chicanoticias Noticias Líder en Montería, Córdoba y Colombia.
“Aunque no beba café, pero que viva el bajo”: El Bolivita y la memoria viva de Puerto Escondido, Córdoba.
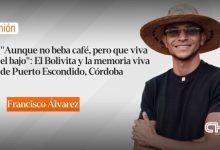
La historia no contada de cómo una pequeña estatua de Simón Bolívar se convirtió en el corazón
cultural de un pueblo cordobés.
En una esquina del parque principal de Puerto Escondido, Córdoba, se alza una modesta estatua
ecuestre que los habitantes llaman con cariño “El Bolivita”. Pero esta no es una historia más sobre
monumentos bolivarianos. Es la crónica de cómo una comunidad afrodescendiente transformó un
símbolo oficial en el epicentro de su resistencia cultural, donde el bullerengue resuena cada año al pie
del Libertador de bronce.
Todo comenzó cuando Perseveranda Palomeque Gómez, conocida como “Tía Cachaca”, abrió un
viejo baúl en su casa. Entre fotografías amarillentas y documentos centenarios, guardaba las facturas
originales de compra de “El Bolivita”, fechadas en 1928. Estas facturas, borrosas pero legibles,
revelaron un secreto que había permanecido oculto durante casi un siglo: la narrativa oficial sobre el
origen del monumento no era cierta.
Durante generaciones, la versión transmitida en las instituciones educativas locales sostenía que El
Bolivita era una réplica de una estatua de Pietro Tenerani. Sin embargo, esta investigación revela una
realidad diferente: las facturas originales mostraban que la estatua fue comprada en la firma ‘U. Luisi
& Co.’, una reconocida marmolería italiana con sucursales en América Latina. Este hallazgo
documenta por primera vez la verdadera procedencia del monumento, desafiando casi un siglo de
narrativa local.
El análisis de los documentos históricos confirmó que Tenerani nunca creó una estatua ecuestre de
Bolívar. Su única obra del Libertador está en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde aparece de pie, no
montado a caballo. El Bolivita de Puerto Escondido fue, en realidad, obra de los hermanos Luisi,
escultores italianos que operaban desde Cartagena de Indias a través de una red comercial que
conectaba el Caribe con talleres europeos.
Pero la verdadera historia de El Bolivita comenzó mucho antes de su llegada a las costas del
departamento de Córdoba. En la década de 1920, Puerto Escondido se dividía en dos sectores: “el
barrio arriba” y “el barrio abajo”. Los primeros, con mayor poder económico, controlaban las
festividades del pueblo, organizando tres noches de fandango y trayendo bandas de Moñitos y San
Pelayo para amenizar las celebraciones.
“Hubo un año en el que el barrio abajo pidió una noche de fandango acá en el bajo, pero los del barrio
arriba se lo negaron porque tenían más plata y aportaban más para las fiestas”, recuerda Tía Cachaca,
quien ha preservado durante décadas la memoria oral de estos eventos. La negativa encendió la mecha de una rebelión cultural. Liderados por Josefa Prens, una mujer de Moñitos establecida en Puerto Escondido, los habitantes del barrio abajo decidieron traer su propia estatua. No importaba cuál fuera; necesitaban un símbolo de autonomía, una declaración de que ellos también tenían derecho a la fiesta y a la memoria.
El 15 de octubre de 1927, el vapor Sixaola de la United Fruit Company atracó en Cartagena con una
carga especial: El Bolivita venía a bordo. José Seña, navegante del barrio abajo, había viajado hasta
la “Calle de los Santos de Piedra” en Cartagena, donde los hermanos Luisi tenían su almacén, y había
cerrado el negocio. Para financiar la compra, toda la comunidad aportó. La historia más conmovedora
es la de Nasaria Julio, quien donó sus únicos dos centavos destinados para comprar café, prefiriendo
contribuir al sueño colectivo antes que satisfacer su propia necesidad.
En diciembre de 1928, cuando El Bolivita finalmente llegó a Puerto Escondido en la canoa América,
la celebración fue épica. “Desde que la canoa donde venía se acercó a la punta del caracolí, dispararon 21 cañonazos, y la señora Nasaria gritaba: ‘Aunque no beba café, pero que viva el bajo’”, narra el documento de 1978 que conmemoró los 50 años del monumento.
Casi un siglo después, El Bolivita sigue siendo mucho más que una estatua. Cada año, durante el
Festival Nacional del Bullerengue, el monumento se convierte en el epicentro de una celebración que
trasciende fronteras. Músicos, bailadores y cantadoras se congregan a sus pies, transformando el
espacio cívico en un templo de la tradición afrodescendiente.
Julio Galván, tambolero que nació el mismo año que llegó El Bolivita, ha sido testigo de esta
transformación: “Para nosotros no es el Bolívar de los libros. Es nuestro Bolivita, el que ha visto
crecer a todas las generaciones bullerengueras del pueblo”. Candelaria Angulo Medrano, matrona
bullerenguera del barrio Simón Bolívar (el antiguo “barrio abajo”), es tajante: “El Bolivita es del Bajo,
y el Bajo es bullerengue. Aquí nosotras venimos a cantar, a contar la historia con los tambores, porque
es lo que nos dejaron los mayores. Bolívar no nos dice nada, pero el Bolivita, ese sí es nuestro”.
La historia de El Bolivita desafía las narrativas tradicionales sobre monumentos y memoria oficial.
Mientras que en otras ciudades las estatuas de Bolívar mantienen la solemnidad protocolar, en Puerto
Escondido el Libertador de bronce ha sido domesticado por la alegría caribe. Yolis Moreno,
bullerenguera de Necoclí que visita Puerto Escondido cada año, cuenta que le pide favores al
monumento: “Uno llega aquí y le habla como si fuera de la familia. No es el prócer serio de las
monedas, es como un abuelo que nos escucha”.
Nicanor Álvarez Recuero, de 81 años y navegante en su juventud, recuerda cómo El Bolivita se
convirtió en faro emocional para los pescadores: “Cuando uno venía del mar, lo primero que veía era
el Bolivita. Era como decir: ‘ya llegamos a casa’. No era solo una estatua, era la señal de que estábamos en nuestro lugar”.
La investigación sobre El Bolivita revela algo fundamental sobre la identidad cultural cordobesa: la
capacidad de las comunidades para resignificar símbolos oficiales y convertirlos en patrimonio
propio. Lo que comenzó como una disputa entre barrios se transformó en una lección sobre resistencia cultural y apropiación comunitaria. Xiomaris Marsiglia, última reina de las festividades tradicionales en torno al monumento, reflexiona: “Nosotros no necesitamos que nos digan qué significa El Bolivita.
Lo hemos vivido, lo hemos bailado, lo hemos cantado. Esa es nuestra historia, la que se cuenta al son
del tambor alegre”. Hoy, cuando las nuevas generaciones de puertoescondidenses pasan frente al monumento, no ven solo una figura histórica. Ven la materialización de una memoria que late al ritmo del bullerengue, un símbolo que demuestra que la cultura popular siempre encuentra la forma de apropiarse de los espacios oficiales y convertirlos en territorios de resistencia y celebración.
En tiempos donde se debate sobre el significado de los monumentos, El Bolivita de Puerto Escondido
ofrece una respuesta original: no se trata de derribar las estatuas ni de mantenerlas intactas, sino de
permitir que las comunidades las resignifiquen, las hagan suyas, las llenen de vida propia. Porque al
final, como gritaba Nasaria Julio aquel día de 1928, aunque uno no beba café, siempre hay razones
para que viva el bajo, para que viva la memoria, para que viva la cultura que resiste y se reinventa a
los pies de un Libertador que aprendió a bailar bullerengue.
¿Tienes historias sobre Montería?
Comparte tus experiencias o perspectivas únicas en forma de historias y forma parte de nuestra narrativa, únete a nuestro equipo de creadores de contenido y contribuye a dar forma nuestra cultura raizal.