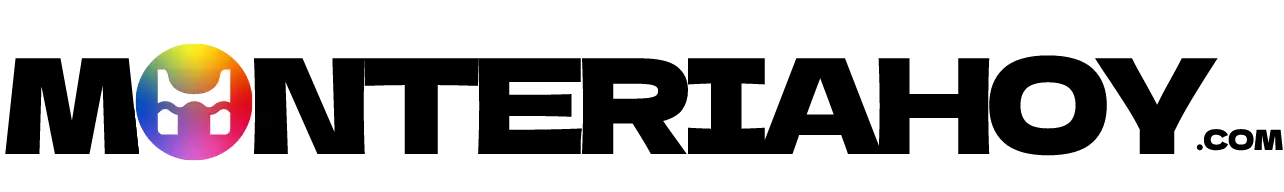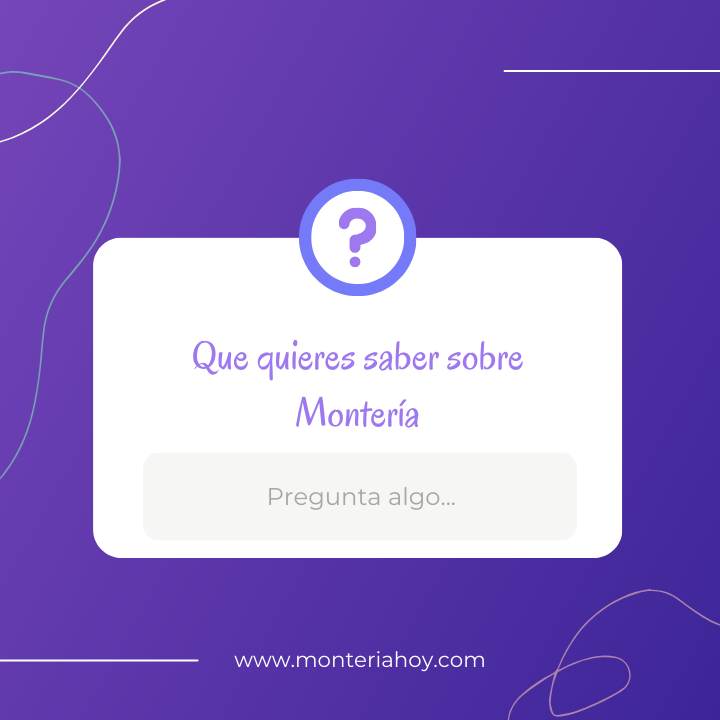Javier De La Hoz Rivero.
The post Garantizar el derecho a la propiedad privada, también es hacer justicia ambiental first appeared on LARAZÓN.CO.
Garantizar el derecho a la propiedad privada, también es hacer justicia ambiental

Colombia ha dado pasos importantes hacia una política ambiental ambiciosa, las declaratorias de áreas protegidas, zonas de reserva, suelos de especial importancia ambiental y figuras afines responde a una agenda que busca garantizar la sostenibilidad ecológica, cumplir compromisos climáticos y preservar ecosistemas estratégicos. Pero en medio de ese avance legítimo, emerge una tensión silenciosa, ¿cómo evitar que la protección ambiental, por necesaria que sea, termine erosionando la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada?
Este dilema no es menor, de hecho, toca el corazón del Estado Social de Derecho y ha sido objeto de recientes pronunciamientos judiciales de fondo. En abril de 2025, el Consejo de Estado resolvió una demanda de reparación directa presentada por varios propietarios cuyos predios fueron incluidos en la delimitación del Parque Natural Páramo de Santurbán. Aunque la sentencia negó la indemnización solicitada, al no acreditarse un daño cierto derivado de la medida, sí dejó en evidencia una debilidad estructural; la ausencia de zonificación precisa y de un plan de manejo aprobado que determinara con claridad qué actividades estaban permitidas, cuáles restringidas y cuáles prohibidas.
En otras palabras, se trataba de una declaratoria sin contenido normativo definido, y aunque esa indeterminación impidió configurar una afectación directa del derecho de propiedad, también puso de relieve una práctica institucional preocupante, la adopción de medidas de protección ambiental sin una base técnica y jurídica suficiente para ofrecer certidumbre a los propietarios legítimos. Estas omisiones no solo debilitan la legitimidad de la actuación estatal, sino que dejan a los ciudadanos en un limbo regulatorio donde no saben con certeza qué pueden hacer con sus predios ni cómo defender sus derechos.
En el plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó esta misma tensión en el caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador . Allí, el Municipio de Quito declaró como de utilidad pública un terreno de 60 hectáreas para construir un parque metropolitano, sin embargo, lo ocupó sin proceso expropiatorio, sin compensación efectiva y sin resolver el conflicto durante más de una década. La Corte concluyó que el Estado violó el derecho de propiedad, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, al imponer una carga excesiva sobre el particular y mantenerlo en una situación prolongada de incertidumbre legal.
El tribunal fue claro: el interés general puede justificar ciertas restricciones al derecho de propiedad, pero estas deben cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y garantizar un equilibrio justo entre el beneficio colectivo y el perjuicio individual. Declarar fines nobles no basta; si los medios son desproporcionados o inadecuados, hay responsabilidad internacional.
Ambos casos, el nacional y el interamericano, nos dejan una lección clara, el respeto a la propiedad no es un obstáculo para la protección ambiental, por el contrario, puede ser su mejor aliado, siempre que las decisiones se estructuren sobre bases normativas sólidas, participación ciudadana efectiva y conocimiento técnico-territorial.
En Colombia, muchas declaratorias de áreas protegidas se han hecho sin estudios socioeconómicos previos, sin cartografía l actualizada, sin inventarios prediales ni procesos de concertación con los ocupantes históricos. Esto genera medidas de papel que, lejos de consolidar la sostenibilidad, producen conflictos, desconfianza institucional y litigios prolongados.
La sostenibilidad auténtica no puede construirse sobre la incertidumbre jurídica ni sobre el sacrificio solitario de ciertos actores. No hay justicia ambiental cuando las cargas públicas recaen exclusivamente sobre pequeños propietarios rurales o habitantes tradicionales que han vivido durante décadas en armonía con su entorno. Tampoco puede el Estado exigir el cumplimiento de los objetivos climáticos mientras ignora el principio de equidad en la distribución de responsabilidades.
No se trata de debilitar el régimen de áreas protegidas, jamás!!!, se trata, más bien, de fortalecerlo desde su diseño, asegurando que cada declaratoria esté acompañada de una zonificación técnica y normativa detallada; un plan de manejo aprobado, con reglas claras y diferenciadas para cada subzona; notificación formal a los propietarios identificables; espacios de participación temprana y efectiva; mecanismos de compensación o incentivos para quienes asumen una carga ambiental especial; y un diagnóstico jurídico y social completo del territorio declarado. Solo así evitaremos situaciones como las descritas en el caso Chiriboga, donde el Estado, por acción u omisión, termina convirtiendo su ineficiencia en una forma de despojo encubierto.
El sistema interamericano es claro al respecto, toda intervención estatal que afecte derechos adquiridos debe evaluarse bajo los estándares de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y, cuando corresponda, reparación efectiva.
No es aceptable que se sigan declarando suelos de protección con base exclusiva en criterios biofísicos, ignorando la ocupación legítima del territorio. El ordenamiento territorial no puede operar con esquemas verticales, ajenos a las dinámicas sociales que configuran el suelo como realidad vivida. La protección ambiental exige ciencia, sí, pero también exige justicia.
Colombia necesita una política ambiental con rostro humano, una política que reconozca la centralidad del ciudadano como sujeto de corresponsabilidad, no como obstáculo que entienda que la propiedad, aunque limitada por su función social y ecológica, sigue siendo un derecho y un pilar de seguridad patrimonial y económica para millones de familias.
En términos institucionales, también se requiere una coordinación más efectiva entre autoridades ambientales, entidades territoriales y organismos de planificación. No pueden existir mensajes contradictorios sobre los usos del suelo ni superposición de competencias que termine desdibujando el principio de legalidad, la articulación técnica entre CAR, ministerios, catastros, municipios y oficinas de registro es esencial para que el ciudadano no quede atrapado entre mapas, restricciones y trámites sin salida.
El desafío no es menor, pero sí es alcanzable. La sostenibilidad no se logra por decreto o con comunicados de prensa, se construye con confianza, con reglas claras, con incentivos adecuados y con una institucionalidad que sepa escuchar tanto a los árboles como a quienes viven junto a ellos.
El futuro ambiental de Colombia pasa, ineludiblemente, por el fortalecimiento de una cultura jurídica del respeto; respeto a la naturaleza, pero también respeto a las personas, porque el verdadero desarrollo sostenible no impone: integra, no aísla: convoca y no sacrifica derechos sin más, por el contrario, los armoniza, y eso solo se logra cuando el Estado actúa con seriedad, visión técnica y compromiso ético.
¿Tienes historias sobre Montería?
Comparte tus experiencias o perspectivas únicas en forma de historias y forma parte de nuestra narrativa, únete a nuestro equipo de creadores de contenido y contribuye a dar forma nuestra cultura raizal.