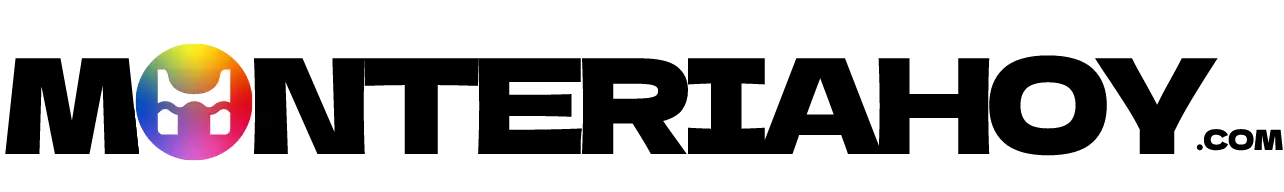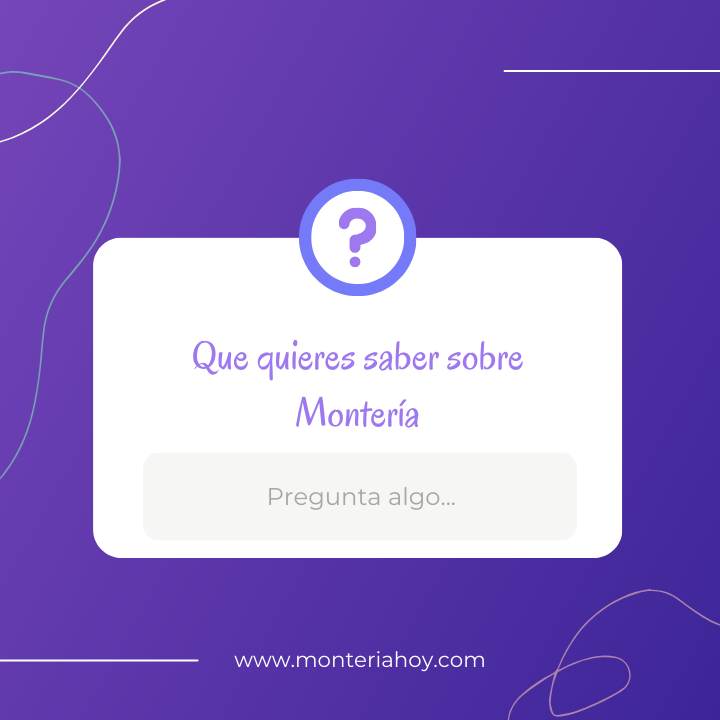Javier De La Hoz Rivero.
The post ¿Puede la ley proteger el ambiente castigando la pobreza? first appeared on LARAZÓN.CO.
¿Puede la ley proteger el ambiente castigando la pobreza?

En el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, una pareja de campesinos fue sancionada por la autoridad ambiental luego de talar unos cuantos árboles en su predio, en medio de una situación crítica durante la pandemia, lo hicieron, así quedó probado ante la Corte Constitucional, con el propósito de cocinar sus alimentos, ante la imposibilidad de acceder a gas o leña por restricciones de movilidad, falta de transporte y ausencia de servicios públicos domiciliarios. A pesar de su condición de pobreza extrema, fueron objeto de una multa de varios millones de pesos, además de la obligación de implementar una medida de restauración ambiental.
El caso es real, no se trata de una hipótesis técnica ni de una reflexión abstracta sobre el principio de legalidad ambienta, fue una decisión administrativa sancionatoria posteriormente revisada vía tutela por la Corte Constitucional en junio de 2025, que se ha convertido en punto de referencia para el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones ambientales y el deber estatal de actuar conforme al principio de justicia material.
La pregunta de fondo es inevitable; ¿puede el cumplimiento ambiental ser exigido sin antes garantizar condiciones mínimas para alcanzarlo? En contextos de carencia estructural, donde el acceso a agua potable, energía o servicios básicos no está asegurado, la aplicación mecánica de la norma puede producir efectos que vulneran más de lo que protegen.
No es una situación aislada, en muchos escenarios, las autoridades ambientales imponen sanciones sin realizar un diagnóstico o caracterización socioambiental previo sobre la situación del presunto infractor. La ausencia de una caracterización adecuada puede conducir a decisiones que, en revisión judicial posterior sean dejadas sin efectos, y ello, más allá del costo procesal, mina la legitimidad de la función ambiental del Estado.
En el caso de Chiquinquirá, la sanción se impuso sin valorar la condición de los investigados, personas sin ingresos y que enfrentaban un riesgo real para su salud y su subsistencia. La autoridad ambiental tuvo la opción legal de aplicar una medida alternativa, como el servicio comunitario ambienta, pero prefirió mantener una multa claramente desproporcionada frente a la realidad del caso.
La Corte no cuestionó la legitimidad del deber de protección ambiental, por el contrario, reiteró su carácter constitucional pero recordó que ninguna finalidad ambiental puede alcanzarse desconociendo los derechos fundamentales de quienes habitan los territorios que se busca proteger. La legalidad ambiental, en términos claros, no puede operar como una herramienta de exclusión.
En este tipo de casos, el principio de proporcionalidad adquiere un rol esencial, no es una fórmula decorativa, sino el eje que estructura todo ejercicio legítimo del poder sancionador, exige demostrar que la medida es idónea, necesaria y equilibrada frente a los derechos en juego.
No basta con que la conducta esté descrita en la ley, la autoridad debe justificar que la sanción es el único medio adecuado para lograr el objetivo de restauración o prevención, y que no existen alternativas menos lesivas con igual eficacia. En este caso, esa carga no fue cumplida.
La Corte terminó revocando la sanción, y con ello envió un mensaje claro; la gestión ambiental no puede ignorar las condiciones estructurales en que se encuentra buena parte de la población, y mucho menos cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, como personas en pobreza extrema, comunidades étnicas, mujeres rurales, personas mayores o habitantes de territorios históricamente excluidos.
Aplicar la norma sin contexto puede derivar no solo en decisiones injustas, sino también contrarias a la Constitución. No se puede exigir el mismo grado de cumplimiento a quien cuenta con asesores legales y consultores ambientales, que a quien sobrevive cocinando con leña en un predio sin agua ni electricidad. No puede igualarse a quien deforesta para ampliar una frontera comercial, con quien lo hace forzado por una emergencia.
El derecho ambiental necesita avanzar hacia esquemas de cumplimiento diferenciados, no para relajar la exigencia normativa, sino para asegurar su legitimidad. Un modelo eficaz no es el que sanciona más, sino el que transforma más, y eso se logra con pedagogía, restauración participativa, soluciones adaptadas y articulación interinstitucional.
El ordenamiento jurídico ya contempla alternativas. La restauración, el trabajo comunitario son herramientas válidas y disponibles. Lo que hace falta, muchas veces, es voluntad institucional para aplicarlas de forma proporcional, oportuna y eficaz, sancionar fuertemente al que si está en capacidad de cumplir esa sanción y aplicar criterios ponderados y diferenciales a sujetos de especial protección por ejemplo.
La columna vertebral del cumplimiento normativo no puede ser la sanción pecuniaria. En muchos casos, estas multas no disuaden, no reparan y no transforman, solo imponen cargas inalcanzables a poblaciones que ya lo han perdido todo, y cuando estas decisiones llegan a revisión judicial, queda en evidencia que lo que falló no fue la norma, sino su aplicación sin enfoque territorial y real.
No se trata de eliminar el régimen sancionatorio, se trata de aplicarlo con inteligencia jurídica, con justicia material y con comprensión del contexto. Cada decisión administrativa debe estar sustentada en un diagnóstico técnico previo que permita valorar el grado de responsabilidad, el nivel de conciencia, las condiciones materiales del investigado y la proporcionalidad de la medida impuesta.
Esa evaluación no puede improvisarse, requiere conocimiento del territorio, rigor jurídico y coordinación con otras entidades, pero sobre todo, exige recordar que la función ambiental del Estado está al servicio de la dignidad humana, no por encima de ella.
Colombia ha hecho avances importantes en institucionalidad ambiental, pero el reto ya no está en expedir nuevas normas, sino en evitar que su aplicación genere nuevas formas de exclusión. Para eso, es clave integrar el análisis socio jurídico en cada decisión administrativa, y robustecer la capacidad técnica de las autoridades, pero sobre todo jamás perder el enfoque humano al momento de aplicar la norma.
El caso de Chiquinquirá es una advertencia, pero también una oportunidad, demuestra cómo una decisión institucional, aun legalmente sustentada, puede convertirse en injusta si ignora la realidad y cómo un enfoque restaurativo, participativo y humano puede cumplir con los fines ambientales sin vulnerar derechos humanos.
Una política ambiental moderna requiere más que legalidad; exige legitimidad y esta solo se alcanza cuando el cumplimiento se logra con reglas claras, pero también con racionalidad social, sensibilidad económica y sentido estructural.
El futuro del derecho ambiental no está en cuántas sanciones se imponen, sino en cuánto se comprende, se asume y transforma su relación con el entorno. Porque solo cuando el cumplimiento deja de ser una carga impuesta y se convierte en responsabilidad compartida, la sostenibilidad deja de ser un discurso y se vuelve realidad.
De no ser así, y si persiste una posición institucional terca, por decir lo menos, frente al contexto social, veremos más decisiones como la reciente Sentencia T-210 de junio de 2025, donde la Corte Constitucional tuvo que corregir lo que pudo evitarse desde el inicio; que sin justicia material, no hay cumplimiento ambiental posible. En esa providencia, la Corte tuteló los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y a la igualdad material, dejando claro que el cumplimiento ambiental no puede convertirse en una carga excesiva para los más vulnerables.
¿Tienes historias sobre Montería?
Comparte tus experiencias o perspectivas únicas en forma de historias y forma parte de nuestra narrativa, únete a nuestro equipo de creadores de contenido y contribuye a dar forma nuestra cultura raizal.