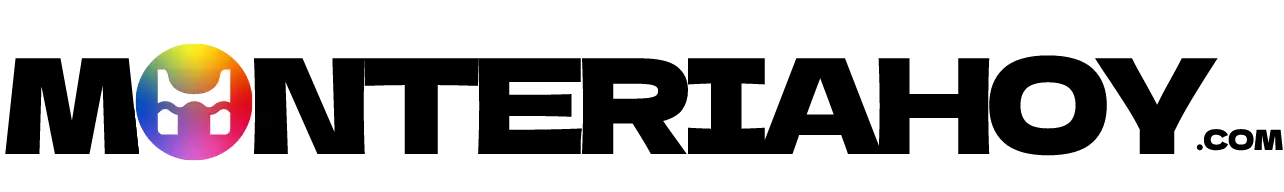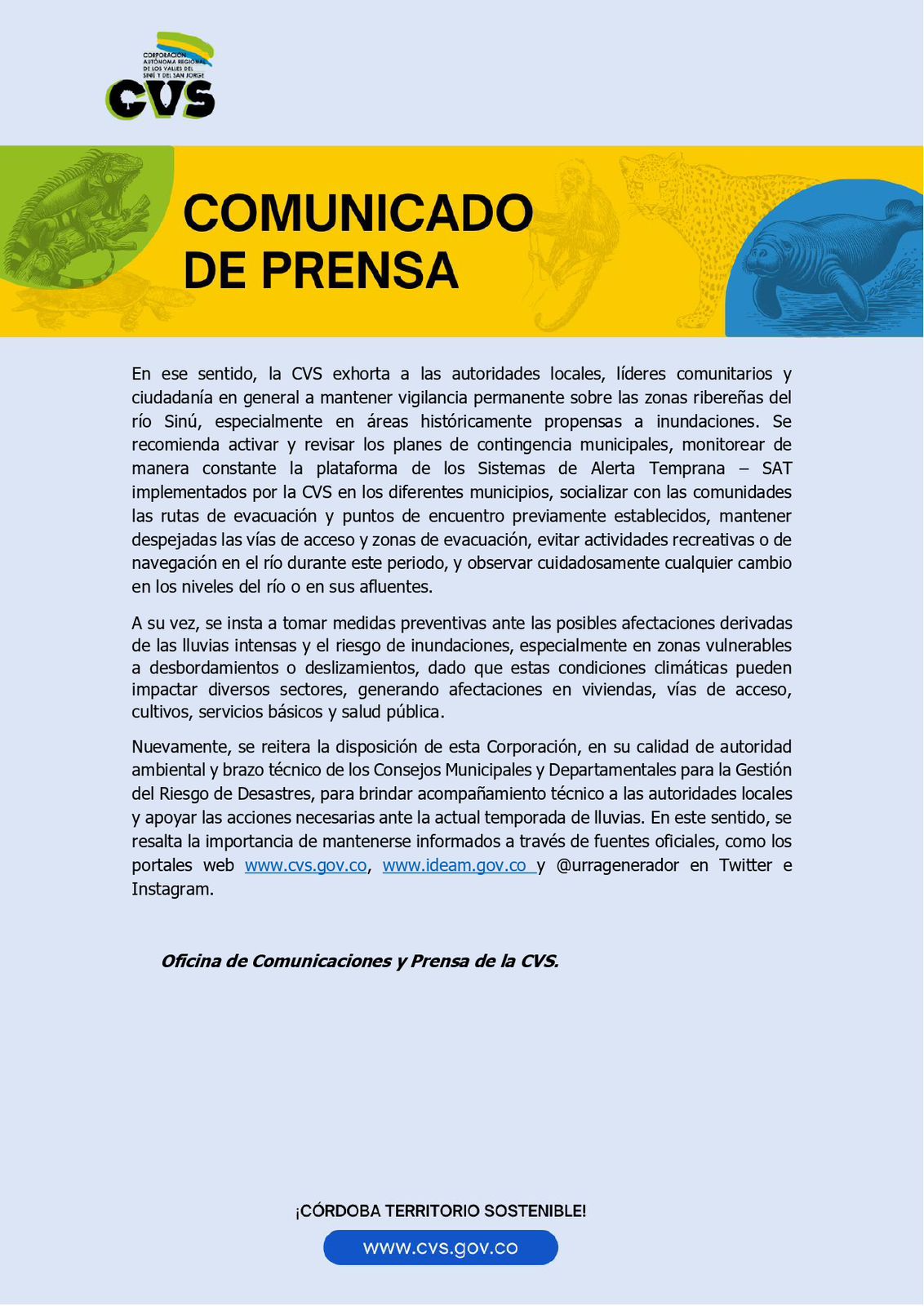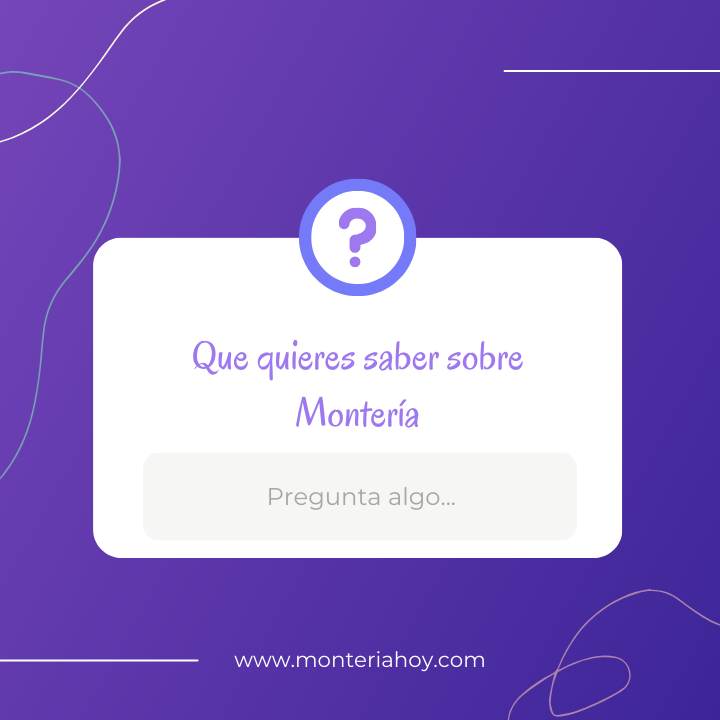Por: Javier de la Hoz
The post “Químicos eternos” la amenaza invisible que ya toca nuestra puerta first appeared on LARAZÓN.CO.
“Químicos eternos” la amenaza invisible que ya toca nuestra puerta

En Salisbury, al este del estado de Maryland, vive Rachael Chaney, su vida transcurría con la sencillez de quien confía en su entorno, abrir la llave, llenar una jarra y usar esa agua para todo, era transparente, fresca y, en apariencia, limpia. Durante años fue parte de su rutina diaria sin imaginar que, gota a gota, estaba entrando en contacto con un enemigo silencioso y persistente: los PFAS, conocidos como “químicos eternos”.
Los PFAS son compuestos sintéticos utilizados desde mediados del siglo XX en productos tan variados como recubrimientos antiadherentes, espumas contra incendios, envases de alimentos y textiles resistentes a manchas. Su estabilidad química, la misma que los hace útiles para la industria, les permite permanecer durante décadas en el ambiente y acumularse en el organismo humano. Esa permanencia es la que les ha valido el apodo de “eternos”, pero no se trata solo de persistencia, la ciencia ha demostrado que pueden provocar cáncer, daños en el hígado y los riñones, alteraciones hormonales, problemas de fertilidad, afectaciones al desarrollo de los niños, disminución de la respuesta inmunológica e, incluso, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.
En 2023, autoridades ambientales de Maryland detectaron niveles de PFAS en corrientes de agua cercanos a Salisbury hasta 350 veces superiores al límite federal permitido para el agua potable, señalaron como fuente de estas corrientes las operaciones de procesamiento agrícola de Perdue AgriBusiness, que incluyen cultivo y procesamiento de soya, almacenamiento de granos y una refinería de oleaginosas en un predio de unas 121 hectáreas. Según los demandantes, las aguas residuales contaminadas fueron vertidas al ambiente, los lodos se usaron como fertilizante y los desechos se almacenaron en estanques sin protección, permitiendo filtraciones hacia arroyos y acuíferos que abastecen a la comunidad.
La historia se volvió pública cuando un grupo de residentes, entre ellos Rachael Chaney, presentó una demanda colectiva acusando a la empresa de negligencia grave y de no advertir con prontitud sobre el riesgo. Se estima que hasta 3.000 personas podrían haber consumido agua contaminada sin saberlo, la empresa reconoce que hay contaminación, pero asegura que los PFAS no forman parte de su proceso productivo y que ha instalado sistemas de filtración en cientos de viviendas. Para los demandantes, esas medidas fueron tardías e insuficientes.
Más allá de este caso puntual, lo inquietante es que los PFAS no son un problema exclusivo de Salisbury ni de Estados Unidos, ya han sido detectados en ríos, lagos y suelos de distintos países, incluidos varios de América Latina, en Europa, la regulación se endurece y se avanza hacia una prohibición casi total de su uso bajo el Convenio de Estocolmo, en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha establecido límites para algunos PFAS en el agua potable cercanos a cero, lo que equivale a decir que cualquier presencia es indeseable. Australia, Canadá y Japón han iniciado procesos similares.
En Colombia, aunque contamos con un marco normativo ambiental robusto en muchos aspectos, los contaminantes emergentes como los PFAS apenas comienzan a ser objeto de atención. No existen límites específicos para su presencia en agua potable y, por lo tanto, la vigilancia depende de investigaciones aisladas o estudios académicos, este vacío regulatorio es una ventana de riesgo, las fuentes de contaminación podrían estar más cerca de lo que imaginamos, industrias textiles, fabricantes de envases, procesadoras de alimentos, talleres de maquinaria y, especialmente, actividades que utilizan espumas contra incendios.
El caso de Salisbury evidencia un patrón común en la gestión de contaminantes persistentes, primero se detecta el daño, luego se confirma su alcance, después llegan las demandas y, al final, se adoptan las medidas que debieron implementarse desde el principio. Este ciclo reactivo tiene un costo humano y ambiental que ningún fallo judicial puede revertir, la lección es clara, cuando la ciencia ya ha demostrado un riesgo significativo, esperar a que el daño se materialice es una forma de negligencia.
La experiencia internacional también deja en evidencia que la responsabilidad no se limita a quien produce directamente el químico, la ley puede alcanzar a quienes lo manipulan, lo almacenan o permiten que llegue al ambiente sin control, esto se puede traducir en responsabilidad objetiva, lo relevante no es si la sustancia fue creada por la empresa, sino si estaba bajo su control y si adoptó medidas razonables para prevenir el daño.
La transparencia es otro elemento central, el derecho a la información es inseparable del derecho a un ambiente sano, retrasar o minimizar la información sobre un riesgo ambiental no solo agrava las consecuencias, sino que erosiona la confianza pública. El silencio estatal o corporativo frente a una amenaza comprobada es, en sí mismo, una forma de afectación a derechos colectivos.
Poner este tema en perspectiva local no es difícil, pensemos en los acueductos rurales que abastecen a millones de colombianos, muchas veces sin un control constante de calidad del agua, pensemos en cuencas cercanas a zonas industriales, aeropuertos o bases militares donde se usan productos con PFAS, pensemos en cómo reaccionaría nuestra institucionalidad si un estudio independiente revelara niveles preocupantes de estos químicos en una fuente de abastecimiento municipal. ¿Habría capacidad técnica para confirmarlo? ¿Existen protocolos para suspender el consumo, suministrar agua alternativa y exigir responsabilidades? ¿Cuánto tardarían en llegar las medidas preventivas y correctivas?
Estos interrogantes deberían movernos a actuar antes de que tengamos nuestra propia versión del caso Salisbury. La adopción de límites claros para PFAS en agua potable, la obligación de monitoreo periódico y la inclusión de estos compuestos en los planes de gestión del riesgo de las empresas no deberían esperar a que se produzca un escándalo.
El derecho ambiental moderno no se limita a reparar el daño; busca evitar que ocurra, y en el caso de los químicos eternos, prevenir es literalmente la única forma de protección real. Una vez que entran en el ambiente, retirarlos es extremadamente costoso y, en muchos casos, técnicamente inviable. La exposición acumulada y sus efectos en la salud pueden tardar años en manifestarse, lo que hace más difícil establecer una relación directa en los tribunales y facilita que la responsabilidad se diluya.
La historia de Rachael Chaney y sus vecinos nos recuerda que la amenaza puede estar en algo tan cotidiano como el agua que usamos, no basta con que se vea limpia o sepa bien, necesitamos certeza científica y voluntad política para garantizar su inocuidad. En un país megadiverso y con vastas zonas rurales como Colombia, esa certeza se construye con regulación clara, vigilancia efectiva y sanciones ejemplares para quienes ponen en riesgo la salud pública y el ambiente.
El caso de Maryland es un espejo que no podemos dejar de mirar. Si actuamos ahora, podemos evitar que un contaminante invisible nos encuentre desprevenidos, o quizás, ya tenemos nuestra propia versión de esta historia, un caso que conozco al sur de Córdoba, al norte de Colombia, en el que probamos que en el cuerpo de algunos pobladores se acumuló un peligroso químico por encima de 500 veces el límite permisible.
¿Tienes historias sobre Montería?
Comparte tus experiencias o perspectivas únicas en forma de historias y forma parte de nuestra narrativa, únete a nuestro equipo de creadores de contenido y contribuye a dar forma nuestra cultura raizal.