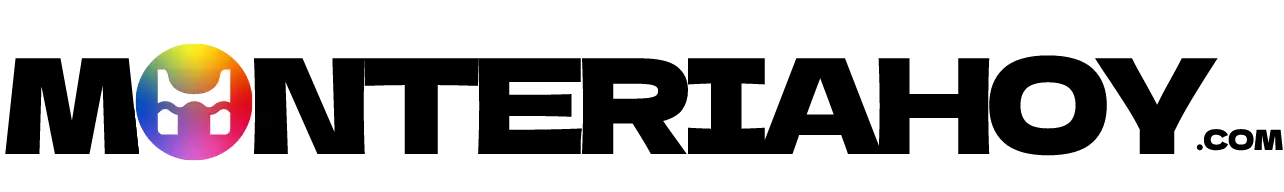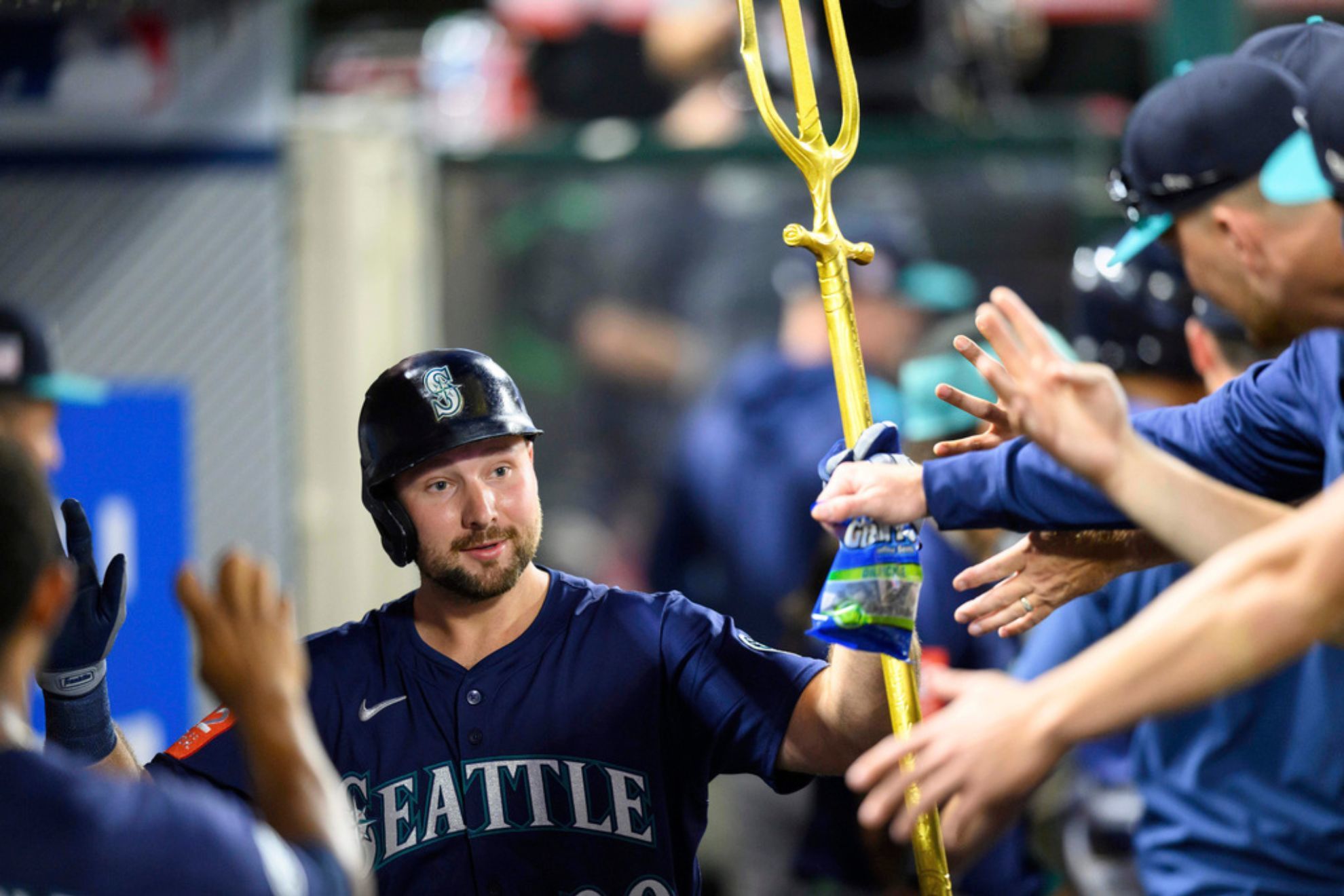Por: Mario Sánchez Arteaga Calixto eligió con solemne cuidado la única camisa blanca que yacía planchada en su canasto como una prenda sagrada. Con la misma delicadeza, desprendió de un gancho oxidado —colgado en un clavo de la pared— un pantalón de olán, tan níveo como la mañana que se asomaba. Continuando con esa armonía
La entrada Calixto y la devoción a la Virgen del Carmen se publicó primero en RÍO NOTICIAS.
Calixto y la devoción a la Virgen del Carmen

Por: Mario Sánchez Arteaga
Calixto eligió con solemne cuidado la única camisa blanca que yacía planchada en su canasto como una prenda sagrada. Con la misma delicadeza, desprendió de un gancho oxidado —colgado en un clavo de la pared— un pantalón de olán, tan níveo como la mañana que se asomaba. Continuando con esa armonía de luz, se cubrió los pies con medias claras y se calzó unos zapatos de cuero reluciente, también blancos, como si el alma quisiera vestirse para el cielo. Completaba su atuendo una boina que le había regalado su única hija, una prenda que, más que abrigo, era ternura y legado. Así, de pies a cabeza, Calixto se convertía en una figura blanca que caminaba entre la multitud cada 16 de julio, en la procesión de la Virgen del Carmen.
Cada año, en esa fecha consagrada, colgaba sus cuchillos, delantales y mandiles, cerrando por un día el pequeño rincón que ocupaba en la carnicería de la plaza. Desde el amanecer, hacía retumbar su pick-up con cánticos religiosos, donde usualmente sonaba la champeta africana los fines de semana. Mandaba hacer el rosario con las legionarias de la cuadra, y durante quince días se alejaba del licor, como si cada sorbo evitado prolongara el efecto celestial de esa gracia que le brotaba del pecho, invocada por la devoción mariana.
Oriundo del verde y húmedo Chocó, Calixto había llegado a Montería siendo apenas un muchacho de 17 años. Su historia fue la de tantos: jornalero en graneros, asistente en almacenes, cargador de bultos, y, con el tiempo, matarife de oficio. Nunca lo vieron en misa ni en templo alguno, pero colgaba del cuello una camándula que jamás se quitaba, como una fe silenciosa. Esperaba con certeza de niño el aguacero del 16 de julio, porque —juraba— era lluvia sagrada, agua bendita que descendía del cielo en honor a la Virgen.
La devoción a la Virgen del Carmen floreció en los albores del siglo XII, cuando unos ermitaños, movidos por el anhelo de lo sagrado, hallaron morada en el Monte Carmelo, en tierra santa de Palestina. Allí, entre piedras y plegarias, comenzaron a honrar a María como la «Señora del Monte Carmelo», envolviéndola en una espiritualidad profunda que daría origen a la Orden de los Carmelitas. Según la tradición, fue a San Simón Stock en 1251 a quien la Virgen se apareció, entregándole el escapulario —símbolo de amparo y promesa de redención eterna— como un tierno pacto celestial. Desde entonces, el culto al Carmen ha entrelazado lo divino y lo humano en una prenda sencilla, expandiéndose como llama viva por Europa y América, hasta convertirse en una de las advocaciones marianas más aclamadas del mundo católico.
A diferencia de las visiones luminosas de Lourdes o Fátima, fue el Papa Juan XXII quien, en 1322, otorgó al escapulario un aliento de eternidad al ratificar su devoción, consagrándolo como emblema legítimo del amor maternal de María. Desde entonces, esta sencilla prenda —dos fragmentos de tela unidos por fe— ha reposado sobre los pechos, manos y tobillos de creyentes, como escudo invisible, como abrazo perpetuo maternal.
La Virgen María, se multiplica en la historia y en la geografía espiritual de la humanidad con más de 6 000 advocaciones, según el International Marian Research Institute, que recolecta los nombres con los que, en distintas lenguas y culturas, se invoca a la Madre de Dios en oraciones, altares y santuarios. A esta constelación mariana se suman las voces de las Iglesias ortodoxas y anglicanas, elevando aún más la universalidad de su figura. La Virgen es una sola, los nombres o advocaciones que tienen, se deben al lugar donde han surgido apariciones o eventos relacionados a su espiritualidad.
Al negro Calixto lo conocían en cada esquina del barrio popular como el alma indomable de los fines de semana. Cuando el sol se replegaba tras los techos de zinc, él encendía su poderoso «pick up», y la champeta africana comenzaba a reinar con tal estruendo que parecía convocar a los espíritus del Caribe. La perilla del volumen, ya sin más por girar, quedaba temblando, como los vidrios de las ventanas, como las vajillas en los estantes que tintineaban al ritmo del bajo.
Con los pies desnudos sobre el cemento caliente, el pantalón mocho y el alma envalentonada por el aguardiente, Calixto se convertía en espectáculo: un torbellino de ritmo y gozo. Su cuerpo bailaba como si supiera la lengua del tambor, y tanto viejos como muchachos se quedaban hipnotizados ante la cadencia inconfundible de su sangre chocoana.
Pero no tardaba en llegar el momento en que el gozo se volvía estruendo, cuando la música dejaba de ser fiesta para convertirse en invasión sonora. Entonces, nadie podía escuchar la radio ni mucho menos ver televisión. Las paredes zumbaban con cada golpe de tambor, como si todo el barrio compartiera un solo corazón ruidoso. Llamar a la policía era inútil: los cuadrantes que llegaban, en su mayoría también nacidos en el Chocó, no solo se abstenían de poner orden… sino que acababan echando pie con el negro Calixto, fundiéndose en la danza como si la ley, por un instante, también fuera fiesta.
Entre sus advocaciones más conocidas, brilla Nuestra Señora de Guadalupe, que desde el Tepeyac recibe más de veinte millones de peregrinos al año, convirtiéndose en faro y consuelo para el continente entero. También resuena la historia de Nuestra Señora de Fátima, quien en 1917 descendió al campo portugués para hablar con tres humildes pastorcitos, sembrando un mensaje que aún florece en procesiones multitudinarias. Lourdes, en Francia, conserva el eco de 18 apariciones. En Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, patrona de un pueblo fervoroso, convoca multitudes cada 12 de octubre. Como joya de combate espiritual, la Virgen del Rosario, instaurada tras la victoria de Lepanto en el siglo XVI y en Colombia la Virgen de Chiquinquirá. Finalmente, la Virgen del Carmen, con su escapulario como símbolo de salvación, enlaza y penetra con facilidad en el estupor de las bases populares, y en nuestro caribe colombiano sí que supo meterse. Es rara la casa de un costeño católico, valga la aclaración, donde no hallemos una estampa, escapulario, cuadro o monumento de la Virgen del Carmen. Desde 1726, el papa Benedicto XIII la extendió a toda la Iglesia latina, fijando así esta fecha como patronal.
En la Costa Norte colombiana, cada 16 de julio amanece envuelto en una mística salobre y devota: es el día en que la Virgen del Carmen convoca, desde el horizonte marino hasta el corazón de la tierra, una fervorosa celebración que funde la fe con la memoria ancestral de los mares. En ciudades portuarias como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, los pescadores y marineros, agrupados en antiguas cofradías, se lanzan al alba en embarcaciones engalanadas, llevando flores, redes y plegarias que se confunden con la brisa y el salitre.
La devoción se extiende alcanzando con fuerza el asfalto y el polvo de los caminos. Conductores de carga, taxistas y motociclistas adornan sus volantes y manubrios con escapularios y flores blancas, como quien viste el corazón de esperanza. En cada viaje, invocan su amparo con fe sincera, confiando en que la Patrona de los Conductores los guíe entre curvas inciertas
Diomedes Díaz, leyenda irrepetible del folclor colombiano, fue un juglar moderno que convirtió su vida en verso y canción. A lo largo de 38 años de carrera, dejó su huella indeleble con más de 34 discos y cerca de 360 composiciones, muchas de ellas convertidas en himnos del alma vallenata. Entre sus letras, brotaron al menos cinco canciones dedicadas a la Virgen del Carmen, símbolo de su fervor espiritual y raíz de su fe más íntima. Su voz aún resuena en las estaciones de radio y plataformas digitales con aquella icónica frase —Virgen del Carmen: dame licencia señora, dame licencia—
Vi a Calixto más de una vez cada 16 de julio, caminando entre la multitud como una aparición que no podía confundirse con nadie: vestido de blanco radiante de pies a cabeza, portando en su mano izquierda una veladora que parecía arderle el alma, y sobre los hombros, casi como una cruz festiva, una vieja grabadora de doble casete, enorme, que emitía canciones dedicadas a la Virgen del Carmen con la misma devoción con la que otros rezan.
Una vecina suya me contó que hace tres años, al regresar a casa, se sentó a esperar el tradicional aguacero que siempre caía como bendición mariana… pero el cielo se negó a llorar. ¿Caprichos del clima, simple azar o señales divinas? Lo cierto es que, pocos meses después, el negro Calixto cayó en cama, vencido por un cáncer feroz que lo apagó en menos de un año. No volvió a aparecer en su día sagrado, y cuando murió, llevaba puesto su escapulario y en el ataúd tallada la imagen de su Virgen amada. Hoy, en esa calle que antes vibraba con los sonidos de su «pick up», solo queda un silencio hondo, casi respetuoso, como si todo el barrio aún escuchara su música en el recuerdo y esperara, en vano, que el viejo Calixto volviera a encender el alma de las esquinas.
Las cosas del mundo pasan, efímeras como las sombras al caer la tarde, pero las del cielo son eternas, van más allá del tiempo. Los devotos, fanáticos o seguidores como Calixto, vienen y se van; la devoción a la virgen se prolonga eternamente, sigue latiendo con la misma fuerza con que brotó en aquel día remoto sobre el Monte Carmelo.
¿Tienes historias sobre Montería?
Comparte tus experiencias o perspectivas únicas en forma de historias y forma parte de nuestra narrativa, únete a nuestro equipo de creadores de contenido y contribuye a dar forma nuestra cultura raizal.